“DEMOCRACIA” CONTRA DEMOCRACIA (o la política contra lo político). A propósito de los cuarenta años de democracia en Argentina (1983-2023). Por: Miguel Mazzeo.

“Se aprestan a gobernar a cara descubierta. Los discursos de odio, también, ponen en evidencia el núcleo del delirio: la libertad del capital sin autolimitación, el capital dispuesto a barrer con cualquier linde exterior, el capital operando directamente como la fuerza que cincela la política de manera unilateral. Al margen de las situaciones coyunturales, el avance de la ultraderecha y de las expresiones neofascistas y neonazis expresan mutaciones dentro del estatuto opresivo; responden a movimientos históricos orgánicos, a tendencias de largo plazo o, si se quiere, “estructurales”.”
Por. Miguel Mazzeo
Hace tres días que Javier Milei es el nuevo presidente electo de los argentinos. Sin aún poder procesar semejante golpe al estado de animo y el pensamiento, le pedimos a Miguel Mazzeo que nos acerque un avance de su último libro para buscar alguna respuesta o por lo menos ordenar nuestras preguntas. Publicamos dos capítulos de “Democracia” contra Democracia (o la política contra lo político). A propósito de los cuarenta años de democracia en Argentina (1983-2023), editado recientemente por “Muchos Mundos”, que Miguel generosamente nos acerca y sumamos a la serie de textos dedicados a los 40 años de continuidad democrática argentina.

1
Tiempos perturbadores, balances magros
El 10 de diciembre de 2023 se cumplirán cuarenta años de régimen político democrático ininterrumpido en Argentina. Algo excepcional en nuestra historia (que, por cierto, pocas veces supo ser “nuestra historicidad”). El período, no exento de cimbronazos más o menos fuertes y de recurrentes episodios del matadero vernáculo, es el más extenso en materia de regularidad institucional. Consideramos que la estabilidad posterior a diciembre de 1983, al igual que inestabilidad previa, difícilmente puedan ser abarcadas desde enfoques centrados en la insuficiencia o abundancia de “educación cívica”, en la adquisición o pérdida de alguna “cultura democrática”, en el “realismo institucional”. Tampoco –sospechamos– nos permitirán ir al fondo de la cuestión las explicaciones alumbradas por las siete condiciones de la poliarquía de Robert Dahl, o aquellas inspiradas en categorías absolutas e ilusorias tales como neodecisionismo, entre otras. Las interpretaciones que apelan a fundamentos procidementales, condenadas a desacoplar la democracia de los procesos constitutivos de la sociedad, están en crisis.
Esos enfoques no aclaran por qué y cómo esa estabilidad fue erigida en valor abstracto y registro simbólico que caló hondo en la subjetividad de una porción importante de la sociedad argentina. Tampoco identifican a los grupos y sectores sociales favorecidos o perjudicados por ella. Dan por sentadas unas consecuencias tan benéficas como homogéneas. Asimismo, no explican cómo, en la Argentina de la posdictadura, la conciencia burguesa reconstruyó su capacidad de autointerpretarse como “opinión del público”. Mucho menos esclarecen por qué, hoy, están en crisis los fundamentos que sostuvieron el andamiaje de ese régimen político durante tanto tiempo. Se trata de enfoques mistificadores centrados en lo que Antonio Gramsci llamaba la “pequeña política”. En síntesis: esos enfoques no dan cuenta del doble carácter de la democracia. No toman en cuenta el proyecto radical con su concepto implícito (gobierno del pueblo) contenido por el proyecto (el “abyecto”) que encubre la dictadura orgánica del mercado con su concepto convencional y unilateral de democracia (libertades y garantías).
El lugar común identifica momentos en los que la democracia que despuntó en diciembre de 1983 para extenderse hasta nuestros días estuvo “en peligro”. Pero, en realidad, la democracia como “código normalizado” y como “hecho electoral”, la democracia confundida con “la República”, la democracia como construcción simbólica producida por las clases dominantes, la “ilusión democrática”, la ilusión de armonía impuesta desde el poder, pocas veces peligró. Y los cuestionamientos principales no provinieron, precisamente, de las “amenazas totalitarias y autocráticas” sino de los procesos instituyentes de “lo político”; de la política hecha desde posiciones plebeyas, desatenta a los moldes impuestos por la mezquindad del artículo 22 de la Constitución Nacional,1 y con fundamentos que remitían a antagonismos sustantivos, a momentos de autoafirmación colectiva y a una “beligerancia bárbara”.
Por ejemplo: ¿se puede afirmar que los alzamientos de los militares “carapintadas” de 1987 y 1990 y que las movilizaciones de las patronales agrarias de 2008 cuestionaron ese código normalizado o, por el contrario, aunque tensándolo al máximo o ensayando interpretaciones oblicuas, se mantuvieron en sus términos? ¿No será que ese código es compatible con las actitudes destituyentes de los sectores dominantes y los grupos más retrógrados del país? El verdadero problema, en realidad, fue y es la normalidad; el carácter impenetrable de esa normalidad. Ese continuum nos parece más significativo. ¿El avance de la ultraderecha implica una continuidad o una ruptura respecto de ese código normalizado? ¿Este avance nos plantea el fin del ciclo inaugurado en diciembre de 1983 y el inicio de un nuevo ciclo histórico? ¿Acaso es descabellado pensar este avance como corolario de las raíces reaccionarias y descolectivizantes del ciclo inaugurado en diciembre de 1983?
Cabe aclarar que esa construcción simbólica no es rígida, por el contrario, es muy dinámica, porque es el saldo de una situación de la lucha de clases y expresa una determinada correlación de fuerzas. Las clases subalternas y oprimidas, de manera conciente o inconsciente, nunca dejan de intervenir en las construcciones ideológicas (y en los mecanismos ideológicos) de las clases dominantes que reproducen las relaciones sociales. Pues bien, las modificaciones de algunos aspectos de esa construcción simbólica están atadas a la ofensiva del capital y de las clases dominantes, así como a las capacidades de las clases subalternas y oprimidas para resistirla y/o revertirla.
En este sucinto ensayo intentamos un balance general de estos cuarenta años consecutivos de régimen político democrático en Argentina, pero aspiramos a corrernos de la superficie de los acontecimientos, de los significados formales, de las apariencias y de las categorías de pensamiento (y las disposiciones) hegemónicas. Pretendemos evitar la hipocresía burguesa, los discursos conformistas promedio, las lecciones instructivas, la insustancialidad de buena parte de las hipótesis periodísticas, las abrumadoras letanías celebratorias y el denominado pensamiento débil (¿cabe llamarlo pensamiento?).
No tenemos dudas respecto de la especificidad de “lo político”, algo que Karl Marx dejó bien sentado en el XVIII brumario de Luís Bonaparte y que, sin lugar para las vacilaciones, incita a la apertura del campo de las determinaciones. Pero, en la actualidad, el gran déficit para pensar lo político (y la política) se relaciona, principalmente, con las dimensiones materiales. Nuestro propósito, entonces, es rehabilitar las prerrogativas de la materialidad y pensar lo real existente por fuera de la razón modelada por el capital. Pensar esta democracia sin desmembrarla, sin escindirla de su sustancia capitalista.
Es necesario hacerse cargo de lo poco democrática o, directamente, de lo antidemocrática que resulta esta democracia: repleta de regiones equívocas y falaces. Es conveniente reconocer las constricciones de la legalidad vigente para resolver los problemas de unas sociedades cada vez más complejas. ¿Acaso estas imposibilidades objetivas, junto a las frustraciones que generan en las clases subalternas y oprimidas, no constituyen un fermento del odio como ideología justificatoria de los intereses de las clases dominantes? Hay que asumir que esta democracia se acerca cada vez más al sótano de la democracia.
Ante la exigencia de repensar lo político, no queremos eludir las definiciones que pueden resultar incómodas para las “almas bellas”. Aspiramos a la condición de la parresía, mencionada por San Pablo en sus epístolas: hablar con libertad, exponer sin reticencias nuestros fundamentos; pensar con radicalidad, sin morigerar la carga inherente a un mensaje emancipador. Queremos aproximarnos a algún aspecto que merezca ser calificado como esencial o relevante. A la hora de pensar la democracia (y la política en general) y de explicitar los sentidos de la democracia, resulta imprescindible dar cuenta de los medios de sometimiento desplegados por las clases dominantes, de las estructuras alienadas del mundo social, de la materialidad de la producción y la reproducción de la vida, de la interconexión mutua entre las personas (pero) que se les presenta como ajena. En este tiempo no se puede soslayar el orden dogmático de la mercancía, las tendencias de los imaginarios colectivos a homogeneizar en la servidumbre, la represión de las clases subalternas y oprimidas que deviene auto-represión. Se trata, sencillamente, de advertir sobre la complementariedad de los diversos fetichismos: de la mercancía, de la democracia, del derecho.
Es indiscutible que, para las clases subalternas y oprimidas, la forma democrática de dominación (de las clases dominantes, de la burguesía) siempre ofrecerá más fisuras, más resguardos para algunos derechos laborales y sociales y más posibilidades de llevar hasta sus límites el orden de libertades y garantías que las formas abiertamente autoritarias y dictatoriales. Es cierto también que no escasean las opiniones que juzgan “excesiva” a esa forma y promueven diversas vías para moderarla aún más y garantizar así la expansión, la protección y la santificación constante de las formas antisociales de disponer de la propiedad privada.2 A eso, precisamente, las posturas ultraliberales (que en Argentina suelen ser conservadoras y neofascistas) le llaman libertad: la libertad antisocial, la libertad no civil, la libertad sin comunidad y destructora de comunidad, la no libertad que se apodera de nuestra libertad.
Nosotras, nosotros y nosotres, a partir del reconocimiento de la tiranía del capital y en función de un proyecto radicalmente democrático, estamos obligadas y obligados a trascender la dicotomía (que se nos presenta como la única opción) entre legalidad burguesa e ilegalidad burguesa. Sabemos de las aberraciones de la ilegalidad burguesa, pero, con el capital convertido en valor absoluto: ¿qué márgenes le quedan a la legalidad burguesa?
Incluso reconociendo los baches (y algunas inconsecuencias) del pensamiento crítico latinoamericano en lo que se refiere específicamente al pensamiento político, ratificamos el marco de sus coordenadas generales como antídoto contra la alienación y el fetichismo. Finalmente, solo el pensamiento crítico adopta el compromiso de adosar a las explicaciones de la realidad los medios para transformarla. Solo el pensamiento crítico propone una “teoría implicada” y se erige en el complemento ideal de las intervenciones contrahegemónicas.
Preferimos soslayar las teorías, en apariencia sofisticadas y densas, que naturalizan y enmascaran los fundamentos de las relaciones sociales y políticas en el marco del capitalismo y empobrecen considerablemente la reflexión. No queremos ser fagocitadas y fagocitados, neutralizadas y neutralizados por los artefactos intelectuales del capital. No queremos pensar con las perspectivas epistémicas de los opresores. Por lo tanto, debemos deshabitar lo dado y trascender el habitus. No nos queda otra alternativa que escribir fangoso. Escribir textos que manchen nuestras manos. Escribir incivilmente. Nada aportarían estas páginas si salimos ilesas e ilesos de su escritura o de su lectura.
Si vamos de adelante para atrás, como sugieren los mejores procedimientos para la comprensión histórica, el balance no puede sustraerse a un presente signado por la frustración y la perplejidad, en especial para las clases subalternas y oprimidas. Habitamos entornos de catástrofe social dominados por subjetividades depresivas. Cunde el desánimo y la melancolía. Advertimos una yerma desolación. Estamos inmersos en una crisis de una magnitud inédita que abarca múltiples planos: económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales, axiológicos. Impregnadas e impregnados, en diversos grados, por el nihilismo contemporáneo, incapaces (por ahora) de refundar un humanismo crítico-práctico y un pensamiento del cambio social, deambulamos sin referencias, sin proyectos, sin esperanzas, sin ilusiones. El malestar social se ha tornado endémico y epidérmico. En fin, la expresión “crisis civilizatoria” no exagera ni un ápice. Podemos atisbar el desfiladero.
En Argentina (en otros sitios del planeta es exactamente igual) vivimos tiempos perturbadores: cuarenta años de democracia y más de cuarenta por ciento de pobreza. Seis de cada diez niños, niñas y niñes, apenas sobreviven por debajo de la línea de pobreza. El ciclo que se inició con las 800.000 cajas del Plan Alimentario Nacional (PAN), casi cuarenta años más tarde trepó a los casi 9.000.000 de receptoras y receptores del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El abismo social, va de suyo, no ha parado de crecer y, prácticamente, se ha tornado infranqueable. Se extienden las identificaciones políticas en torno a la desposesión: sin tierra, sin techo, sin trabajo, sin derechos, sin comida, sin… Lacera la distancia entre la igualdad formal y la desigualdad real. Crece sin cesar la sobreexplotación: el capital que incluye en el excedente del cual se apropia a los medios necesarios para la reproducción de la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Las y los pobres sometidas y sometidos una “dieta regular de guerra de clase”3: arroz, fideos, polenta. El hambre que al expandirse hace descender la moralidad pública. Una sucesión de gobiernos “democráticos” incompetentes para garantizar las condiciones materiales básicas y duraderas para la ciudadanía. Una sociedad partida en dos, con cada mitad repleta de fragmentos incomunicados, con buena parte de la mitad “incluida” (o que se “autopercibe” incluida) insensible o abiertamente cruel e impiadosa frente a los padecimientos de la otra mitad, la de abajo, subalimentada, condenada a una ciudadanía de segunda, avasallada, humillada, confundida, inhibida para producir respuestas unitarias, incapaz (por ahora) de toda proyección hegemónica (contrahegemónica). Una sociedad de “desemejantes”, según ha sido conceptuada.4 ¿Cómo designar, entonces, a la estructura política que permite todo esto y que legitima tantas opresiones? ¿Es posible encontrar una palabra que la nombre positivamente? ¿Acaso, a esta altura, alguien puede dudar de las consecuencias políticas de la desigualdad, de sus efectos sobre la legitimidad de los sistemas institucionales?
La confianza kantiana en el Estado de Derecho como fundamento para la realización política de la razón por medio del obrar moral: curarse, educarse y comer, por ejemplo, fue puesta en tela de juicio reiteradamente durante los últimos cuarenta años. Las circunstancias tendieron a ser más propicias para la desconfianza hegeliana respecto de las bondades abstractas del Estado de Derecho. La realidad de una sociedad civil que, con su exceso de riqueza, no evitó el exceso de pobreza –y la consiguiente consolidación de la estirpe de los “impíos” – conspiró contra todo ideal de realización política de la razón por intermedio del Estado de derecho a través del obrar moral.
El balance está obligado a resaltar el peso agobiante de las restricciones institucionales a la ciudadanía. Las instituciones son cada vez más inquisiciones e instrumentaciones, valga el juego fónico. Colonizadas por el poder económico-mediático, profundamente ancladas en las relaciones de mercado; centralizadas, burocratizadas y mistificadas; indiferentes acerca de la “felicidad general” y desentendidas de toda “virtud política”, de todo concepto de “justicia”, para muchas instituciones argentinas solo queda la degradación permanente como destino. Se están tornando inviables. Ya ni siquiera están en condiciones de respetar la normalidad y la legalidad que pregonan. No hay reparos ni cuidados por las consecuencias jurídicas. Ya no ocultan las desigualdades generadas por las relaciones de producción capitalistas: ahora alientan las valoraciones asimétricas. Parecen haber perdido toda capacidad de “intervención compensatoria” para contrarrestar los fuertes desequilibrios en la distribución del poder en la sociedad capitalista. Conspiran contra su razón de ser: la función articuladora con el capital. De este modo, se descontrolan fácilmente y se propagan las perversiones clasistas inherentes al derecho burgués, que ya no logra ocultar la realidad de la explotación tras la máscara de la igualdad jurídica y de los valores extraeconómicos. ¿Estaremos ad portas de una época histórica en la que el sistema (el capital global) ya no requiere de máscaras? El Estado de derecho se deprecia, cada vez más se acerca al estado de excepción, pero en una extraña versión: unilateral, sin crisis orgánica. En su célebre distopía Un mundo feliz, Aldous L. Huxley vaticinó que la dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia. El escenario se torna hobbesiano, pero con un detalle no menor: “la lucha de todos contra todos” está signada por una inédita disparidad.5
Por otra parte, la democracia como principio dilecto de la “civilización occidental” se trampea a sí misma sin cesar. Y, como decía Aimé Césaire en su Discurso sobre el colonialismo, “una civilización que le hace trampa a sus principios es una civilización moribunda”. ¿Podremos evitar que nos arrastre el torbellino de su debacle?
La rebaja de la democracia realmente existente, sus incapacidades para contrarrestar lo monstruoso junto a ciertas destrezas para producirlo pueden verse, también, como uno de los efectos políticos derivados de una realidad signada por aquella paradoja formulada por James Maitland Lauderdale en 1804, que sostenía que el incremento de la “riqueza privada” se lograba mediante un estrangulamiento de la “riqueza publica”.
En su Investigación sobre la naturaleza y el origen de la riqueza publica, el Conde escocés, simpatizante de la Revolución Francesa y amigo de Jean-Paul Marat, planteaba una correlación inversa entre propiedad privada y propiedad pública (y espacio público, bienes públicos, economía pública). Y aunque lo público no es lo mismo que “lo común”, no caben dudas de que el incremento de la primera (que no es otra cosa que la apropiación de la riqueza y de los bienes comunes y la concentración de la propiedad por parte del capital) reduce la segunda, la desvaloriza y la torna cada vez más frágil. La lógica del valor que se impone al Común torna institucionalmente inviable la aplicación del principio de redistribución y conspira contra la defensa y la producción de lo común, hace de lo público un ámbito de reconocimiento de lo privado, pero no de lo común. Cuando se angosta el espacio para las decisiones comunes sobre la vida colectiva, se ensancha el espacio para la acumulación y la jerarquía, para la composición permanente de lo privado y para las decisiones de unos pocos que están desvinculados de la vida colectiva. Así, la Polis, difícilmente, pueda producir y reproducir ciudadanas y ciudadanos. La Polis y las megaempresas son incompatibles. La Polis y el dominio absoluto de ley del valor capitalista son irreconciliables. Para el capital la Polis es, cada vez más, un “excedente improductivo”.
El balance tampoco puede obviar una coyuntura de crisis de las mediaciones políticas (crisis de la asociación automática entre democracia y representación), una encrucijada donde resaltan las formas ilusorias de la burocracia y las limitaciones organizativas, administrativas y éticas de la política profesionalizada que, de manera cada vez más pronunciada, asume los perfiles de un verdadero bestiario medieval, con sus figuras “intermediarias” entre el poder real y la sociedad civil cada vez más grotescas y bufas.
Estamos en medio de una crisis de legitimidad política que en su obcecada reiteración pone en evidencia una impotencia típicamente burguesa. Claro está, para resolver esta crisis no alcanza con la austeridad y la ejemplaridad dirigencial, más allá de que sean aspectos innegociables de un proyecto popular. Se necesitan intervenciones que contrarresten el avance de los procesos de individuación de la sociedad y que generen las condiciones para el protagonismo popular.
Hoy se torna difícil encontrar adjetivos que exalten a la democracia realmente existente. No nos referimos a los suplementos destinados a cubrir sus baches y dotarla de algún sentido más o menos preciso y coyuntural. El gran interrogante es: ¿puede esta democracia proyectarse hacia nuevas posibilidades? Proliferan los formulismos vacíos e impostados: la lengua de la burocracia. Este es un momento, uno más en el transcurso de los últimos cuarenta años, de expansión de la adjetivación fuerte y negativa en relación a la democracia: procedimental, empírica, boba, de baja intensidad, tutelada, de audiencias, descolorida, qualunquista, insípida, precaria, irrelevante, abatida, ambivalente, ficcional, falaz, manipuladora, excluyente, mutilada, restringida, proscriptiva, gestual, acosada, denegada, magra, manca, tuerta, hueca, desanclada, sufriente, impotente, resignada, fallida, superficial, líquida, sojera, transgénica, tóxica, endeudada, etc. Cabe señalar que las definiciones en apariencia más neutrales tales como democracia consensual o democracia electoral, no remiten a sentidos positivos.
Al mismo tiempo, una ola reaccionaria, en buena medida montada en las propias inconsistencias de la democracia realmente existente, aboga por los sistemas políticos mas funcionales a la impiedad de las clases dominantes en la era del capital financiero o, en una perspectiva de corto plazo, del neofeudalismo.
Finalmente, en materia de envilecimiento de la democracia, se viene produciendo un conjunto de fenómenos sintomáticos. No se puede soslayar el paradójico “giro autoritario de las democracias”, la compatibilidad entre “democracia” y autoritarismo, entre “democracia” y discursos que exaltan la opresión, entre “democracia” y formas neoesclavistas, al modo de la antigua Grecia. Por cierto, nada de esto es nuevo. Basta con recordar que las “democracias occidentales” (“democracias capitalistas”) cargan con las peores taras colonialistas, imperialistas, extractivistas, racistas, patriarcales y belicistas. Ellas fueron y son la principal amenaza para la supervivencia de la especie humana y del planeta. Solo que ahora parecen empeñadas en ir a fondo en esas connivencias, sin siquiera guardar las antiguas formas que buscaban disimular la tiranía inherente al capital. Han hecho a un lado la provecta invocación a unas “formas abiertas de sociedad” que, según Karl Popper, caracterizan a una “sociedad democrática”.
En Argentina, el giro autoritario está acompañado por las adhesiones que concitan las voces, los programas y las ampulosidades que se fundan en una síntesis de todas las tradiciones reaccionarias, cada vez más revitalizadas por el fascismo societal promedio, el social-darwinismo, el supremacismo blanco y heteropatriarcal, el tecno-fetichismo, el punitivismo, la consumocracia, la vecinocracia y los estilos border y freack o abiertamente mesiánicos.
Traficantes de sellos de goma, tiktokers neofascistas y youtoubers neonazis; personas que se acercan a la política en una clave suministrada por las pseudociencias, el esoterismo o el misticismo enajenado; admiradoras y admiradores de torturadores y genocidas; defensoras y defensores del mercado total y otras distopías; detractoras y detractores de la justicia social, la piedad y las diversas culturas solidarias; anticomunistas sin amenaza comunista; reaccionarios sin multitudes autodeterminadas; “gente común” que cree en Dios, la familia y los castigos ejemplares, gente que ama al poder opresor; destituyentes funcionales, terraplanistas, entre otras especies, vienen ganando terreno a un ritmo vertiginoso. Sus representaciones consolidan posiciones en el imaginario social. Y cualquier estudiante corriente de semiología (o de cualquier otra disciplina emparentada) sabe que lo que empieza como representación puede terminar como identificación y participación. La historia argentina del ultimo siglo se presenta como una periódica reiteración (y una reactualización) obcecada de personajes arltianos.6
Esas voces y programas expresan un proyecto que, frente a la crisis sistémica del capital, se aferra a las tendencias más destructivas y las agita. Un proyecto que redobla la apuesta y no escatima aberraciones, que busca profundizar el proceso de degradación del trabajo en general y del trabajo reproductivo en particular.
Esas voces y programas buscan legitimar la coerción mercantil, pero van más lejos aún: pretenden abolir la sociedad e instalar la jungla en su reemplazo. Por eso no pueden prescindir de una “canasta de discursos opresivos” ni de la exaltación de las lógicas verticales, autoritarias y represivas. Se multiplican los ejercicios de retórica disciplinaria y los comportamientos simbólicos que sugieren que el estado natural de la sociedad es la jerarquía. Se reactivan las visiones de la sociedad inspiradas en ciertos recortes biológicos.
Esas voces y programas evidencian el odio y el temor concretos que emanan de las relaciones sociales características del capitalismo actual, cada vez más eficaz en la producción, a gran escala y serializada, de diversas categorías de sociópatas y perversos. Se trata de relaciones de explotación, de dominio, de dependencia. Relaciones que destruyen los paisajes humanos, que fragilizan la cartografía de la vida (y la convierten en suceso estadístico) o que, directamente, reemplazan unos modos de convivir por otros de conmorir. El fascismo, la ultraderecha, son conformaciones culturales y, por ende, producto de las relaciones sociales.
Se multiplican las aberraciones de la entropía burguesa: tolerar lo intolerable e incluso desearlo. Junto a la imposición del individuo como principal referente social (en rigor de verdad: de una imagen tergiversada del individuo; porque no da cuenta de su carácter mutilado, incompleto), crece la afluencia de seres humanos despojados del sentido de la justicia, convertidos en bestias. Seres humanos devastados y rotos que se autoinfligen daños. El capitalismo tardío es el canibalismo tardío. Estas aberraciones encuentran sus expresiones en el plano de la política. La violencia de arriba, estatal, corporativa, es constitutiva de estas relaciones.
Esas voces y programas celebran la eficacia de la ley del valor capitalista para producir lazos sociales corrompidos, para engendrar “estructuralmente” los “sujetos” para el “objeto”. Sujetos insensibilizados, previsibles en su aislamiento y, por ende, fáciles de controlar y manipular. Las clases dominantes se apoyan en la dislocación de las relaciones sociales que ellas mismas generan y que los gobiernos dizque populares o progresistas no han logrado contrarrestar.
En algún sentido, los discursos de odio, incluyendo al negacionismo7 argentino, “blanquean” esas relaciones que ya no pueden (¿ni necesitan?) ser encubiertas por los discursos liberales convencionales. Las clases dominantes ya no tienen tapujos a la hora de confesar lo inconfesable. Lo gritan a los cuatro vientos. Se aprestan a gobernar a cara descubierta. Los discursos de odio, también, ponen en evidencia el núcleo del delirio: la libertad del capital sin autolimitación, el capital dispuesto a barrer con cualquier linde exterior, el capital operando directamente como la fuerza que cincela la política de manera unilateral. Al margen de las situaciones coyunturales, el avance de la ultraderecha y de las expresiones neofascistas y neonazis expresan mutaciones dentro del estatuto opresivo; responden a movimientos históricos orgánicos, a tendencias de largo plazo o, si se quiere, “estructurales”.
La canalización de la frustración hacia posiciones reaccionarias, el voto masivo por remedos locales del Ku kux klan, es algo que responde a causas muy profundas y complejas. No dan cuenta de ellas las explicaciones que reducen todo al rol de los medios de comunicación (especialmente las redes sociales), a la manipulación emocional, a la “industria de la felicidad”8 con sus fabricas de sensaciones y a la impericia política y comunicativa de las organizaciones tradicionales de la democracia normalizada. Todas son válidas, pero insuficientes. En todo caso habrá que intentar explicar los motivos de la perdida de terreno de la racionalidad argumentativa y los efectos de la racionalidad neoliberal –y de la ratio capitalista en general– sobre las clases populares. ¿Cuánto influye la escisión entre trabajo vivo y lenguaje en el devenir reaccionario de las sociedades capitalistas, ya sean centrales o periféricas? ¿Cuánto influye la precariedad del trabajo y de la vida? No atendimos “enigmas” anunciados desde hace varias décadas. En primer lugar, la cuestión de la reconfiguración histórica del proletariado: su carácter cada vez más extenso, el incremento de su diferenciación interna, etc. Luego, el problema la representación política del subproletariado (o del precariado, si se prefiere). No advertimos un dato central de la realidad que se desplegaba ante a nuestros ojos: la existencia de “masas” en situación de “disponibilidad hegemónica”. ¿Hasta qué punto la vida precaria se ha convertido en suelo propicio para la ideología reproductora de las relaciones sociales fundadas en la explotación y la opresión humana? Por supuesto, hay que dar cuenta de las constricciones de esta democracia.
No sirven las visiones iluministas, pero tampoco aportan demasiado las que tienden a inocentizar a los sujetos subalternos y oprimidos. Ambas parten de la hipótesis de la inmutabilidad de la naturaleza humana y de una idea que le resulta inherente: se puede disponer de esa naturaleza a través de ardides y tecnologías. Tampoco sirven las propuestas que, desde lugares supuestamente progresistas y hasta “revolucionarios”, buscan atajos propagandísticos acríticos y confunden la disputa en el terreno de la comunicación, o la disputa por los modos e instrumentos de producción de subjetividad, con la disputa en el terreno de la manipulación y en el campo de las artes del enmascaramiento. No se trata de ingresar en una puja de manipulaciones para sacar partido de las alienaciones de la sociedad capitalista y de sus “malas pasiones”, sino de erradicar toda manipulación y ratificar las vías del pensamiento crítico, de la racionalidad argumentativa, la seducción, la persuasión, la conciencia y la empatía. En tiempos de “posverdad” la aceptación de las lógicas “operadoras”, demagógicas y oportunistas es una tentación siempre latente.
La figura de un Steve Bannon “de izquierda”, “popular” o “progresista”, no podrá resolver nada importante. Además, tal especie es un contrasentido y una aberración. Conviene desconfiar de la supuesta neutralidad de ciertos instrumentos y de las respuestas en espejo. Los algoritmos, aun logrando que “trabajen” para nosotras, nosotros y nosotres, jamás podrán resolver los problemas de fondo de nuestras sociedades, no conjurarán la incertidumbre, aunque consigan millones de likes. Algo muy terrible sucede cuando una colectividad se fragmenta y ya no puede hacer la experiencia de sí misma, cuando los sujetos aislados se precipitan en la servidumbre y consienten en ser tratados como objetos, cuando la razón crítica y el entendimiento humano ceden repetidamente frente a la superstición y al miedo.
Las clases dominantes están inmersas en un proceso histórico constitutivo de una nueva subjetividad opresora, de una conciencia de clase reaccionaria, de un ferveur de la mort que expresa la aspiración a una manipulación irrestricta de la fuerza de trabajo productiva y reproductiva y a un recorte de los pocos reductos soberanos que aún quedan en pie. ¿Será que ya se agotaron las coartadas para articular progresismo y capitalismo? ¿Estaremos asistiendo al final de toda posibilidad de “filantropía burguesa”?
2
Tragedia, farsa y verdad
Sobre el “pacto democrático” de diciembre de 1983
Una hipótesis serpentea este pequeño ensayo. Sostenemos que la democracia inaugurada a fines de 1983 puede considerarse como el fruto de una destitución de lo político por parte de la política, de la negación del conflicto constitutivo de la historia argentina; constitutivo e irresoluble en el marco del orden económico-social y político imperante. Un conflicto que sí había sido reconocido con anterioridad y había alimentado un momento crítico. Dicho de otro modo, la democracia como un descenso de la tragedia a la farsa, más precisamente: como una tendencia a ensanchar de manera permanente los aspectos “farsescos” en desmedro de los “verdaderos”.
Cabe señalar que la pérdida de centralidad del conflicto en las formaciones subjetivas, y la peregrina idea de suprimirlo antes de que renazca y a como dé lugar: coercitivamente, biopolíticamente, químicamente, etc., remite a un proceso general que afecta, desde hace varias décadas, a todas las sociedades capitalistas dizque liberales y democráticas. No se trata de una originalidad argentina.
La idea de un “descenso” no anula la dialéctica entre tragedia y farsa, por el contrario, remite a la principal característica que, creemos, asume esa dialéctica. La farsa, lo farsesco, se vincula aquí a una impostura particular fundada en el descuartizamiento de la experiencia y en la imposición de una versión deformada (exageradamente deformada) del drama social e histórico argentino; refiere a la normalización.
Diciembre de 1983 constituye la antitesis misma de una refundación política popular desde abajo. Es el momento en el que la praxis de las clases dominantes (y no precisamente la de las clases subalternas y oprimidas) coaguló en una construcción simbólica que se fue imponiendo al conjunto de la sociedad con el nombre de “democracia”. Con los años el término se fue delineando como un vocablo principal del diccionario del poder, entre otras cosas por su profundo sentido normalizador y preventivo: el “gobierno del pueblo” había sido invocado, también, para prevenir la insurrección (lo “anormal”); es decir, entrañaba una negación de la capacidad política del pueblo. Implicaba una condena más o menos solapada a todo proceso de autoafirmación popular frente a la eventualidad de que se produjeran –nuevamente– desenlaces violentos que alteraran los pronósticos de una kantiana “paz perpetua”. La linealidad de la historia (y de la historicidad) de los vencedores no se vio sustancialmente alterada en diciembre de 1983; es más, aprovechó esa coyuntura para relanzarse con bríos renovados.
Apelamos aquí a una noción de verdad siempre en devenir y alejada de toda narrativa y/o subjetividad victimista. En nuestro planteo la verdad remite a aspectos vitales y sinceros (descarnados), a la producción de efectos de verdad a través de la praxis, a un trabajo de develamiento de la realidad y de denuncia de la artificialidad. Y también a una tarea ímproba, sisífea.
La hipótesis que sustentamos no niega los costados de “conquista popular” que posee diciembre de 1983. De ningún modo pasamos por alto la resistencia del conjunto de las organizaciones populares contra la dictadura cívico-eclesiástico-militar y el terrorismo de Estado (1976-1983), particularmente las luchas de los organismos de derechos humanos, de la clase trabajadora y de las diásporas superstites de las organizaciones revolucionarias de la década de 1970. Tampoco planteamos que la subjetividad descalabrada quedó absolutamente vacía. Pero nada de eso alcanza para contrarrestar la evidencia más rotunda: esa/esta democracia se asentó sobre una derrota popular de magnitudes inéditas y efectos prolongados. Se estableció sobre la Nación reorganizada por la dictadura, sobre las reglas del juego impuestas por la dictadura. Una derrota material que se manifestó en el desmembramiento de la estructura productiva y laboral de Argentina; y una derrota política, ideológica, cultural y moral. La dictadura dañó severamente la solidaridad como relación material y subjetiva de las clases subalternas y oprimidas, devastó sus principios de identificación y unificación, llevó a cabo un proceso de despersonalización. A través del terrorismo de Estado, transformó el sistema de valores de las clases subalternas y oprimidas y les impuso otro. La derrota inoculó en el conjunto de la sociedad la idea de que las y los de abajo carecen de toda capacidad de producir órdenes sociales, en particular órdenes sociales alternativos al capitalismo y, por lo tanto, carecen de agenda política propia. Entonces, recuperar la democracia, la democracia liberal, la democracia normalizada, costó una derrota. Su precio fue la radical impotencia popular. He aquí el drama histórico de las generaciones (todas) de la posdictadura.
No corresponde exagerar los efectos de las luchas antidictatoriales y de sus microépicas, porque así se tergiversa el verdadero carácter de la democracia instaurada en diciembre de 1983. Asimismo, se desdibuja el peso de lo que Rodolfo Fogwil denominó, en un celebre artículo publicado en la revista El Porteño, en 1984, “la herencia cultural del Proceso”.9 Lúcido y ácido, Fogwil proponía interpretar la expresión democracia (y también la expresión kafkiana de “Proceso”) como una “herencia” de la dictadura cívico-eclesiástico-militar; una herencia lingüística, ideológica y política, es decir: cultural. La derrota había acontecido también en la esfera discursiva, englobaba a un conjunto de palabras y clausuraba la lucha por el sentido de las mismas; de una especialmente: democracia. La herencia cultural del proceso no dejaba exprimir el lenguaje heredado, no permitía extraer el jugo de las palabras para reinventarlas e ir más allá de ellas. Ahora bien: ¿sin resistencias hubiese sido mucho peor? Por supuesto que sí. ¿Existen razones “internas” de esa derrota? ¿Pesaron las defecciones y los transformismos10? No tenemos ninguna duda al respecto.
Pero la democracia de diciembre de 1983 no solo se estableció en el solar (y en el diccionario) de la derrota; también –y el dato no es menor– en el suelo del castigo, con sus potentes efectos neutralizantes. El castigo como medio utilizado por las clases dominantes para apoderarse de la “facticidad” de las clases subalternas y oprimidas; para doblegarlas, atemorizarlas y someterlas; para quitarles la sed de verdad y entregar a cambio la ilusión; para garantizar unas relaciones asimétricas, para gozar sádicamente. El castigo a la trasgresión. El castigo a la ruptura de un equilibrio. La criminalización de la revolución. La contrainsurgencia por otros medios.
Si alguna esperanza se adueñó de las calles de la República en diciembre de 1983 fue, cuanto menos, una esperanza incauta. O fue, lisa y llanamente, la confianza renovada de las clases dominantes –replicada ingenua y/o servilmente por las clases medias– e impuesta (“a manera deesperanza”) al conjunto de la sociedad civil popular.
Por otra parte, el período de cuarenta años de democracia ininterrumpida se inició con un alto grado de deterioro de la base material y de los imaginarios tributarios del capitalismo industrial (incluyendo los imaginarios críticos). Ese instante liminar de la democracia exhibía una sociedad civil popular cuyas expectativas sociales y políticas acababan de ser disciplinadas y cuyo sentido de lo indigno y lo insoportable había sido modificado. Un dato incontrastable: la sociedad argentina de 1983 era el resultado objetivo y subjetivo de la herencia dictatorial. El pueblo estaba devastado por la presencia de la muerte; su antiguo capital social, político y simbólico estaba extenuado; su potencia había sido expropiada. El terror ya habitaba las instituciones, las palabras, los cuerpos. A partir de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, el cuerpo popular, el cuerpo colectivo, comenzó a perder sus capacidades para sostener las acometidas del deseo; quedó exhausto, debilitado, expuesto a la presencia del otro (dominante, opresor) que se le impuso de manera ininterrumpida. La democracia de diciembre de 1983 fue el terror después del terror; instauró una “razón democrática” fundada, principalmente, en las ventajas que las clases dominantes conquistaron por la fuerza durante la dictadura.
La política después de la sangre no podía retrotraerse fácilmente a los tiempos previos a la carnicería. Las clases subalternas y oprimidas, los sectores populares en general, partían de una posición endeble para recuperar grados de soberanía nacional-popular efectiva, para encarar la “reconstrucción democrática” y para modelar un proceso de “subjetivación democrática” en sentido radical: un proceso de autoeducación gubernamental y de autoconstitución de lo político.
El denominado “pacto democrático” de diciembre de 1983, vinculado a las premisas ideológicas de la reconstrucción del Estado, se basó en la “obediencia civil”, en la pasivización social (sobre la que se montaron varios discursos “armonizantes” y “consensualistas”), en el recorte de las posiciones de control de la cooperación social conquistadas por el trabajo durante décadas (y de sus espacios de aprendizaje), en la reificación de la escisión entre lo político y lo económico, en la subjetivación estatal, en el formateo de una ciudadanía funcional al mercado, en la abdicación política del Demos, en la introyección de los valores de las clases dominantes por parte de las clases subalternas y oprimidas con el consiguiente desarme ideológico de éstas. Las primeras lograron imponer al conjunto de la sociedad su lengua, su jerarquía de valores y su perspectiva organizadora del mundo: una axiomática férrea, la idea de que hay solo “una historia” posible; en fin, consolidaron un imaginario y una cultura: formas de pensar y actuar que arraigaron en la sociedad. Impusieron su historicidad. Las segundas habían perdido la confianza en sus propias fuerzas y en sus propios valores y terminaron “serializadas” y “descolectivizadas”: atrapadas en el casillero que se les asignó compulsivamente, inscriptas en un ámbito normativo que las despotenciaba políticamente y las condenaba a la ataraxia. Esto, claro está, limitó considerablemente las posibilidades de desarrollar movimientos subjetivos orientados a la refundación de la Polis y a la conquista de la democracia (que exigen cercenamientos a la burguesía y arrebatos al capital). Así,extensas franjas de la sociedad civil popular se tornaron materia apta para los moldeamientos hegemónicos. La modificación de la estructura caracteriológica de las clases subalternas y oprimidas fue, tal vez, el mayor efecto de la derrota.
La democracia que amaneció en diciembre de 1983 expresó un sentimiento de satisfacción por parte de las clases dominantes. Estas podían darse el lujo de prescindir de las comodidades de la dictadura (burguesa) como modelo de organización del poder estatal. Con un horizonte despejado, sin riesgos, estaban en condiciones de conceder, nuevamente, algunos derechos políticos (libertades y garantías) a un sujeto otrora impugnador, pero ahora despojado de su competencia política y del derecho a actuar; devenido sujeto social, política y culturalmente desestructurado, es decir: masa electoral y obedencial, una masa inercial, susceptible de ser inscripta en esquemas verticales de poder, ya sean estatales o privados, tecnocráticos o eclesiásticos.
Por eso esa democracia, la de diciembre de 1983, nació “acabada”, blindada a la praxis de las y los de abajo. Por ende, no podrá ser “mejorada” o “embellecida”. Por lo menos no desde un punto de vista cualitativo. Tal vez pueda sanear algunas estadísticas y reponer algunos números (lo que no es una cuestión menor, porque en eso les va la vida a muchas personas). Pero, en última instancia, está condenada a ser más de lo mismo. ¿Radicalizarla? ¿Cómo? ¿Cuál sería el sentido de radicalizar la democracia liberal? ¿Acaso esa intervención, en caso de ser factible, nos mostraría el rostro de un futuro alternativo? La fórmula de la democracia como lucha por más democracia nos plantea una encrucijada que nos obliga a contemplar la lucha por otra democracia.
El pacto democrático de diciembre de 1983 no construyó condiciones favorables para las clases subalternas y oprimidas. Fue un momento político constituyente propicio para las clases dominantes y para el ars acomodaticio de las elites políticas, para las nuevas y nuevos polites. Solo en ese sentido cabe presentarlo como mito histórico “fundante”. El pacto de diciembre de 1983 despejó el camino para una identificación cada vez mayor entre el poder económico y el poder político. Con los años, esa identificación llegó a niveles tan altos que se desdibujaron los roles intermediarios o transmisores que caracterizan a las elites políticas burguesas. A las clases subalternas y oprimidas solo les fue reconocida una pequeña porción de su soberanía. Por cierto, se les restituyó una parte ínfima de la soberanía que disponían en tiempos de la predictadura.
Esa remodelación heterónoma del sujeto popular a través del terrorismo estatal, fue la condición de la eficacia de la institucionalidad liberal a la hora de canalizar los conflictos sustantivos en una sociedad periférica. El capital había logrado imponer sus premisas y reconstruir su mando. Había arrasado con todo atisbo de control colectivo de los medios de producción, con (casi) todo impulso autónomo de las y los de abajo. A partir del nuevo realismo democrático, el camino al neoliberalismo ya estaba desbrozado. La democracia nacía como un régimen supuestamente apto para corregir algunas fallas del sistema, pero de ningún modo para transformarlo.
En diciembre de 1983 hubo un cambio de régimen, pero nada significativo se alteró en la matriz socioeconómica neoliberal impuesta por la dictadura cívico-eclesiástico-militar y en el contenido del Estado con su ordenamiento coactivo recargado. Las lógicas “clásicas” de la explotación capitalista se profundizaron, pero, además, a partir de la consolidación del capital financiero (y los procesos de financiarización), se fueron agregando nuevas modalidades expropiatorias sobre las trabajadoras y los trabajadores y sobre las formas de supervivencia de las clases subalternas y oprimidas. Al mismo tiempo, se profundizaron los procesos de endeudamiento, individuación y descomposición de los basamentos comunitarios y se iniciaron otros de electoralización, precarización, corporativización, serialización y fragmentación; de invisibilización de la ciudadanía o de subsunción de la misma bajo categorías mercantiles: consumidoras y consumidores, usuarias y usuarios, espectadoras y espectadores, emprendedoras y emprendedores, contribuyentes. En efecto, todas categorías despolitizadas y despolitizantes como vecina, vecino, gente, “argentinos de bien”, etcétera.
El narcotráfico, subproducto del capital financiero, se incorporó al proceso de desorganización de las clases subalternas y oprimidas, de desarticulación cultural de las mismas y destrucción de los vínculos sociales comunitarios.
Notas al pie
- Dice el Artículo 22 de la Constitución de la Nación Argentina: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticiones a nombre de éste, comete delito de sedición”. ↩︎
- En El Malestar en la Cultura, Sigmund Freud decía que la propiedad privada era un instrumento principal de la agresividad humana. A partir de esa afirmación, León Rozitchner sostendrá que “lo que está en juego en toda propiedad humana es la apropiación del otro”. Véase: Rozitchner, León: “La putrefacción del espíritu absoluto”. En: Revista El ojo mocho, Nº 18/19, Buenos Aires, primavera/verano de 2004. ↩︎
- El concepto pertenece al historiador inglés Edward P. Thompson, y se refiere a una circunstancia del siglo XVIII inglés, en la que una parte de la clase trabajadora fue sometida por la burguesía a una dieta a base de papas (más barata) como alternativa a una dieta a base de maíz (más cara). Se trató, ni más ni menos, que del capital impulsando la subalimentación masiva como estrategia de abaratamiento de la fuerza de trabajo. No sería esa la única vez. ↩︎
- Robert Castel hablaba de una “sociedad de semejantes”. Tomaba la expresión de un autor francés, León Bourgeois, quien definía a la democracia de ese modo. Véase: Castel, Robert: “La protección social en una sociedad de semejantes”. En: https://doi.org/10.18046/recs.I1.400. ↩︎
- Entonces, esta lucha de todos contra todos, no solo remite al conflicto horizontal sino también al conflicto vertical. El carácter vertical del conflicto y la disparidad que le es inherente, de algún modo, contienen el germen de la superación de la visión pesimista respecto de la naturaleza humana porque abre la puerta para la lucha de clases, y la agencia histórica y la cooperación entre las clases subalternas y oprimidas. ↩︎
- Para Mariano Pacheco, una característica del mundo de Roberto Arlt, es la “imposibilidad de contacto entre humillados”. Véase: Pacheco, Mariano, La democracia en cuestión: la larga marcha hacia la emancipación, Buenos Aires, mimeo, 2023, p. 18. ↩︎
- El negacionismo argentino abarca un campo muy extenso. Trae consigo la articulación (y la complementariedad) de diferentes negaciones: la negación de las violaciones de los derechos humanos por parte de las dictaduras cívico-eclesiástico-militares, la negación de las diversas formas de colonialismo y racismo, la negación del colapso socio-ambiental, la negación de las violencias del heteropatriarcado, de la heteronorma y de las asignaciones de género, etc. En algunos casos también incluye los campos de concentración y las cámaras de gas de los nazis. ↩︎
- En su libro La industria de la felicidad, William Davies analiza cómo el capitalismo convierte a las emociones en recursos para expandir el mercado. La “felicidad industrial”, es una parodia de felicidad, la antítesis de la felicidad como goce del bien común. ↩︎
- Véase: Fogwil, Rodolfo: “La herencia cultural del proceso”. En: Revista El Porteño, Nº 29, Buenos Aires, mayo de 1984. ↩︎
- Esas defecciones y transformismos “descabezaron” a las clases subalternas de una dirección intelectual y moral acorde a sus intereses históricos. Se expresaron de modos muy diversos: con intelectuales dizque gramscianos que escribieron discursos cívicos radicales o con intelectuales dizque nacional-populares que postularon hegemonías sin lucha de clases; con ex militantes revolucionarios y ex dirigentes combativos de las décadas de 1960 y 1970 aliados a grupos dominantes o, directamente, devenidos funcionarios neoliberales o neo-desarrollistas, etc. Para las clases subalternas y oprimidas, las defecciones y transformismos suelen tener efectos socio-políticos más traumáticos que el “desencuentro” entre los intelectuales y el pueblo-nación. ↩︎
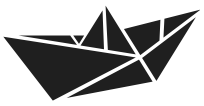



Heard some good things about ta88. Looks like they’ve got a good range of casino games and sports betting. Might be worth a look if you’re looking for some variety. Learn more here: ta88
Bet188vina, nice site. bet188vina
Just started using K2Games and I’m already hooked! The games are fun and the site is easy to navigate. Giving it a thumbs up! You can find them at k2games
CasinoPlus with GCash? That’s convenient! Makes topping up and cashing out so much easier. Highly recommend! Visit: casinoplusgcash
Mg bet, alright. Haven’t spent too much time there myself, but seen it mentioned around. Might be worth checking their odds. Here you go: mg bet